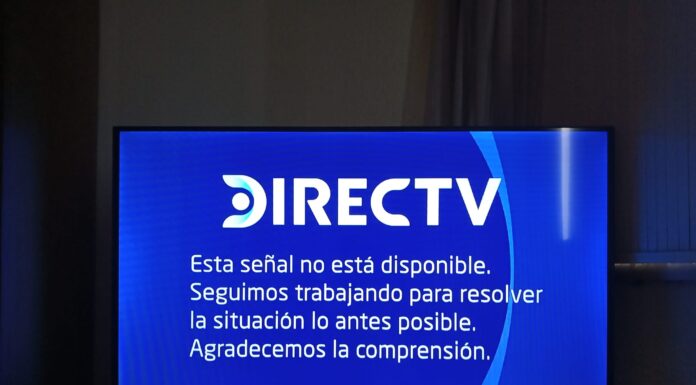Desde mi perspectiva, la aplicación y estructuración legal del convenio 169 de la OIT, debería ser el pilar sobre el cual plantear las reformas suficientes para ir dando soluciones definitivas al conflicto indígena. Sin embargo, no se ve en un futuro cercano una aproximación que pueda lograr llegar a adoptar acuerdos relevantes y definitivos.
Las posiciones en estos días son extremas. Por un lado, un grupo de organizaciones (1) intentan irrogarse el derecho de representar a todos los pueblos originarios, con métodos poco pacíficos. No olvidemos que una gran mayoría no se siente representada por aquellos, no solo por los métodos que emplean, sino porque han demostrado tener una clara intervención política, manejando el conflicto mapuche según sus propios intereses. Por otra parte, el gobierno de turno, aprovechándose de las circunstancias de hecho, insiste solo en reprimir los actos de violencia con más fuerza y la aplicación de leyes dictadas en un gobierno de facto.
Salvando esta dificultad, debe actuarse sobre las consecuencias de la situación, no sobre las causas que ha provocado el problema. Esta última, seria seguir insistiendo en la devolución total de la Araucanía y su absoluta soberanía. Por lo demás, se entiende que la línea de bases va por una solución intermedia, ya en muchos Países latinoamericanos se ha avanzado en regímenes de autonomía relativa. En Ecuador, las circunscripciones territoriales indígenas (2). En Bolivia, la autonomía indígena originaria campesina (3). Asimismo otros Países como Brasil, Honduras, Perú y otros. A su vez, no debería resultar complicado reconocer la “deuda histórica” con los pueblos originarios, y tampoco que se los reconozca como tales en la Constitución Política, haciendo valer las diferencias.
Respecto a las políticas de fomento y desarrollo, hay mucho que mejorar. La corporación de desarrollo indígena, debe lograr su cometido elemental, cual es, ser fiel representante de los intereses indígenas. Las áreas de desarrollo indígena (ADI) han sido materia de experimentos político administrativos, donde se han gastado muchísimos recursos sin lograr cumplir los objetivos (4).
Si bien es cierto, que este trabajo plantea la imposibilidad jurídica y practica de establecer un territorio Araucano soberano, en los mismos términos que se tenía hasta fines del siglo XIX, se postula que las reivindicaciones de tierras resultan ser perfectamente viables. No olvidemos los trances sufridos producto de la perdida de territorio, radicaciones y usurpaciones de este periodo y también del producido en el gobierno militar con las tierras ganadas por la reforma agraria de 1968-1973 (5). Así, se hace imperioso efectuar un verdadero segundo proceso legal de radicación (6), para no dejarlo en manos del gobierno de turno.
Solo una vez que esta situación cambie, es decir, cuando efectivamente el pueblo indígena se reconozca como tal y logre tener una representación importante sin efectos contaminantes y el Estado tenga la voluntad política suficiente, podrán haber resultados a corto y largo plazo que nos hagan ver en el entorno internacional, como un País tolerante y progresista”.
(1) A comienzos de los 90 fue el consejo de todas las tierras, actualmente hablo de la coordinadora Arauco Malleco.
(2) La Constitución Nacional de Ecuador, señala en su artículo 257: En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos.
(3) En agosto de 2009, el Ministerio de Autonomía Boliviano, promulgó el Decreto Supremo Nº 231 que reglamenta la disposición final tercera de la Ley Nº 4021 del Régimen Electoral Transitorio, y señala que los municipios que decidan convertirse en autonomía indígena debían realizar una consulta (referéndum) en las elecciones del 6 de diciembre de 2009. De este modo, se abrió la Vía Municipal de la AIOC.
(4) Emblemático es el caso de las comunidades del lago Budi. Entre el 2000 y 2004, se invirtieron casi $7.200 millones de pesos, sin considerar gastos de gestión. Se financiaron más de 1000 casas en sectores rurales, hoy la mayoría está abandonada por falta de oportunidades. Se siguieron invirtiendo recursos, sin haber capacitado a los mapuches campesinos; poco ganaban con producir si no sabían dónde ni cómo vender sus productos. El INDAP les compro ganado que no se adapto a las condiciones del sector y gran parte de ellos murió. En definitiva mucho dinero mal gastado.
(5) Las tierras ganadas en la reforma agraria fueron expropiadas por el gobierno Militar. Estas tierras en gran parte fueron adquiridas por empresas forestales quienes han arrasado con los bosques y han reforestado con pinos. Esta es una de las causas del conflicto más violento en Arauco y Malleco.
(6) Sería el segundo proceso de radicación. El primero es el de 1883-1929.
Rodrigo Neumann (Santiago de Chile)
Egresado de Derecho
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociológicas.
(Presidente ONG Sin Cadenas, Vice-presidente ONG Gobernar, Director Jurídico AFAPRECH)
Próximamente se publicara el libro “Reflexiones en torno a la cumbre de los pueblos”, donde este trabajo será publicado y del cual les dejo las “conclusiones”. El trabajo completo, pueden verlo en rodrigoneumann.wordpress.com: