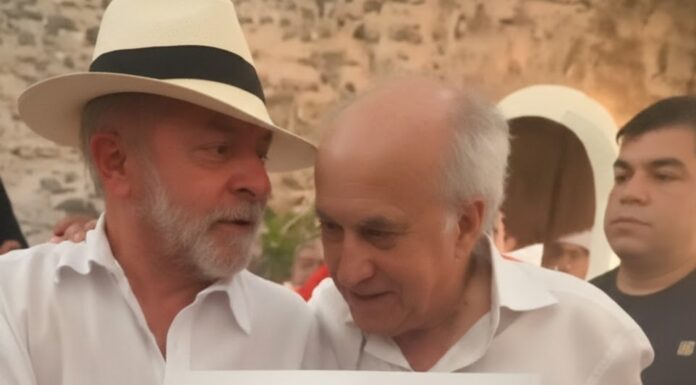Héctor Dotta.-
En los septiembres, a pocos días de comienzo de la primavera en el hemisferio sur, celebramos la Independencia de México. Imprescindible ritual republicano que actualiza por el conocimiento del pasado el sentido patriótico y buen tino del ciudadano de las distintas generaciones en el que reposa la buena salud de las instituciones que, con base en el pleno reconocimiento de los derechos individuales, constituyen el sistema de frenos y contrapesos que privilegia la libertad sobre el poder.
Hispanoamérica
A los hispanoamericanos nos une la lengua de Cervantes y Sor Juana Inés de la Cruz, de Julio Herrera y Reissig y Juan Carlos Onetti, de Octavio Paz y Carlos Fuentes, en la misma medida que el sentido republicano forjado en una historia común, que se inicia en la ola de decisiones políticas que en el año 1810 sacude la comunidad encabezada en lo más alto de la pirámide por el rey de las dos dinastías gobernantes, la de la casa de Austria (siglos XVI y XVII) y Borbón (siglos XVIII y XIX).
El reino
Subdividido en cuatro virreinatos, el de Nueva España (México, 1535), Nueva Castilla (Perú, 1542), Nueva Granada (Colombia, 1717) y tardíamente el del Rio de la Plata (1777, con su capital en Buenos Aires), el virrey o vice – rey era designado directamente por el rey y fue su representante en la integralidad de sus atributos soberanos y en su nombre ejerció el gobierno. Nueva España, adelante México, al igual que en las otras tres jurisdicciones, no era considerada “colonia” sino un reino con derechos y deberes semejantes a los otros que conformaban el imperio, los habitantes indígenas eran de la misma manera súbditos como los españoles peninsulares, insertos en territorios que no pertenecían a Castilla sino están unidos a ella a través de la persona del rey y de la institucionalidad monárquica que comparten, se ha dicho que la monarquía no intentó imponer a América algo extraño o inferior a lo que regía en la Península.
Poblamiento
Resulta inequívoco el modelo de poblamiento y urbanización. 1502, su nombre de fray Nicolás de Ovando, para el poblamiento de nuevos territorios, estímulo del mestizaje y elección local de autoridades, modelo que en general comenzó con el reparto de tierras entre indígenas y españoles, como se había hecho en la Reconquista, y siguió el trazado según la cuadrícula romana con manzanas cuadradas o rectangulares, calles rectas, una plaza mayor o de armas, destinada al centro de la vida urbana, el templo, iglesia y cabildo, en Santo Domingo, La Habana, Veracruz, Campeche y otras ciudades. Mendoza (1535, nombre de Antonio de Mendoza, virrey de México), con ciudades ventiladas y soleadas, calles anchas y edificios de altura no excesiva, emprende una reforma urbanística de la ciudad de México basado en el concepto renacentista de ciudad ideal, Puebla de los Ángeles, Valladolid, Oaxaca de Juárez, y otras, modelo ilustrado por el pintor Gualpuyogualcatl. En 1573 se dispone por el Consejo de Indias el Plan de Ordenamiento Urbano, destacándose la importancia del emplazamiento de las ciudades prohibiéndose en asentamientos indios, con un plan previo que debe ser aprobado que incluya un estudio de los vientos, Nueva Veracruz, Santiago de Cuba, San Luis Potosí, Puebla y otras, con atención especial a los caminos de América, ejemplo el de Veracruz, conformando una red de caminos reales con una tipología de vías principales.
Defensa de los indígenas
El primer libro editado en México fue un catecismo bilingüe lo que permitió conservar lenguas indígenas al convertirse a la escritura. Reflejaba la preocupación originaria de los dominicos que desde 1510 denunciaron las injusticias y asumieron la defensa de los indígenas, desde fray Antonio de Montesinos en 1511, las Leyes de 1512 y 1513, el padre Victoria que reconoce en 1538 a los indios como sujetos de derecho y la noción de comunidad internacional, antes que fray Bartolomé de las Casas, los debates morales de Valladolid en 1551, donde un imperio en expansión discute las implicancias morales de sus conquistas, lo que demuestra un pionero clima de libertad de expresión de pensamiento y distingue en este punto nítidamente la América hispana de la anglosajona, en la que no existió ninguna preocupación por las poblaciones nativas.
Globalización
En 1572 el virrey de México Martín Enríquez le escribe una carta al rey Felipe II donde expone el modelo de comercio con China posible gracias a la expedición de Urdaneta en 1565, treceava expedición con financiamiento privado y público desde la de Colón en 1492, que pasando por la de Sebastián Elcano que por primera vez de manera exitosa da la vuelta al mundo en 1519, encuentra una vía de retorno desde Asia que unía Filipinas con el puerto de Acapulco (ruta Manila – Acapulco) y, a través de México por el puerto de Veracruz comerciar desde Oriente con Europa. Ruta considerada “.la mayor revolución económica de la Edad Moderna” abierta durante dos siglos y medio que une las economías de China de la época del Imperio Ming y el imperio Habsburgo, cuando en el siglo XVI se calcula que China representaba el 40% del PIB del mundo. Felipe II autoriza a Enríquez para comenzar a exportar plata a gran escala extraída de las minas de Zacatecas y Potosí, que le permitieron a China las reformas económicas que partían de la acuñación de moneda suficiente para el pago de impuestos principalmente (Ley o Reforma del Látigo Único de 1580 solo ocho años después de que empezara a fluir la plata desde México sustituyendo los proveedores portugueses y japoneses, y reformas sustantivas a la economía China), mientras que China proveía de todo lo que antes proveían las rutas de Especiería.
(Ampliamente: Roca Barea, Elvira, marzo 2023).
Patrimonio de la Humanidad
Esta pionera globalización en América se reflejó en el esplendor de las dos capitales virreinales, México y Lima, superior al peninsular: los centros históricos son actualmente patrimonio de la Humanidad, no el de Madrid. Arquitectura, cultura, arte, comercio, fluyentes. Este es el entorno histórico contextual en América precedente a 1810, con algunas diferencias por lo tardío de su aparición con los territorios jurisdicción del Virreinato del Rio de la Plata.
1810. Secesión o independencia
La invasión napoleónica en la península ibérica (1808-1810) fue la causa principal del movimiento que muto en la independencia de Hispanoamérica. El 14 de febrero de 1810 la Junta de Cádiz incitó a los pueblos de América la conformación de Juntas de Gobierno a su imagen y semejanza. Movimiento Juntista que no tuvo una doctrina orgánica, ni literatura proselitista, ni propaganda revolucionaria, fue hispánico y lealista al rey depuesto Fernando VII. Sin embargo, fue el germen de la secesión. Los hechos se anticiparon a las ideas que vinieron luego por parte de sus protagonistas para otorgar una legitimación ideológica a la independencia.
Fray Servando Teresa de Mier funda la independencia de México en este esquema: “Los americanos (quiere decir, los mexicanos), siendo iguales en derechos a los españoles, intentamos establecer juntas y congresos desde el momento en que los reyes de España e Indias cedieron a Napoleón. Vosotros, los españoles, habéis despojado de la soberanía a vuestro rey y así se ha rompido el lazo que unía a las Américas y constituido a éstas en pueblos soberanos”.
Antes, la primera Junta en Hispanoamérica fue en Montevideo como resultado del Cabildo Abierto de 21 de septiembre de 1808 (primera invasión napoleónica en la península), “¡Junta! ¡Como en España!”, “a ejemplo de las que se han mandado crear por la Suprema de Sevilla en todos los pueblos del reino!”. El miembro de la Junta y sacerdote montevideano Pérez Castellano se expresa en los mismos términos que el mexicano: “Los Españoles Americanos somos hermanos de los Españoles de Europa, ., estamos sujetos a un mismo monarca y nos gobernamos de las mismas leyes y decretos. Los de allá, viéndose privados de nuestro muy amado rey, .. han tenido facultades., creando juntas de gobierno… Lo mismo podemos hacer nosotros…”.
Este proceso en América se asemeja al paralelo en la península. Durante el cautiverio de Fernando en Francia las Cortes mediante decretos y resoluciones establecieron un programa liberal resultante en la Constitución de Cádiz de 1812 que se concretaba en la soberanía de la nación, monarquía constitucional, separación de los poderes del estado, e igualdad de derechos entre españoles y americanos, programa que chocó varias veces con las tendencias conservadoras del Consejo de Regencia. Luego del fracaso de Bonaparte al regreso del “Deseado”, se dejó de lado la Constitución volviendo la monarquía absoluta, pero más dura y represiva. Fue entonces que los liberales y constitucionalistas españoles fueron a la revolución, unificándose, en ese lapso (1814-1820), la causa hispanoamericana con la liberal española, aquella que ya busca la independencia: los derechos y libertades contra el absolutismo, dicho por Francisco Xavier de Mina al justificar la revolución mexicana o por Riego en la península al sublevar al ejército de más de 24 mil hombres que en 1820 el rey se aprestaba a enviar a América para contrarrestar los impulsos revolucionarios: “No marcharemos a combatir a nuestros hermanos de causa”.
En la Semana de Mayo (Junta de 20 a 25 mayo de 1825) en Buenos Aires se afirma la lealtad al rey depuesto, la independencia se declara recién en 1816. En México el proceso revolucionario se fue gestando a partir de grandes personalidades, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Mina y Victoria, no hubo Junta a diferencia de muchos otros pueblos, y se inicia a partir del religioso Miguel Hidalgo que en el pequeño pueblo de Dolores el 16 de septiembre de 1810 provoca el Grito inicial de la sublevación con impulso plenamente lealista al rey: en su bandera la Virgen de Guadalupe y el lema: “¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal Gobierno!”. Su muy numerosa milicia estaba compuesta por hombres mal armados con hondas y machetes, y carente de armas de fuego el campesinado indígena. Al inicio fue exitoso, llego a tomar Celaya, Guanajuato, Valladolid, Guadalajara y puso sitio a la capital.
Independencia
Es a instancias de José María Morelos, bachiller y cura de Urupan, discípulo y continuador de Hidalgo, que muto la sublevación en la independencia y la república, que es declarada en el Congreso de Anáhuac en la localidad de Chilpantingo el 6 de noviembre de 1813, en Apatzingrán el mismo Congreso dicta la primera Constitución el 22 de octubre de 1814. Sin embargo, este proceso resulta por demás azaroso y es en octubre de 1824 que culmina con la promulgación de la Constitución Federal: división de poderes, ejecutivo unipersonal, gobernadores estaduales, legislativo bicameral y poder judicial confiado a una suprema corte de justicia, se mantenía la religión católica como único culto oficial: nace la República.
La patria es la república
Los veinte del siglo XIX encuentra a los hispanoamericanos y a los españoles peninsulares republicanos unidos por una idea: por la misma patria que es la república. Será la restauración del absolutismo y la Santa Alianza de potencias europeas los enemigos, y el desafío la construcción de estados nacionales libres de los atavismos de las guerras civiles que se prolongan por décadas.
Hoy, como ayer, la República y los derechos individuales con base en la libertad del ser humano y su dignidad, debe ser el baremo de comparación de todo juicio valorativo en cualquier parte del plantea y cultura de que se trate. Es simple. Requiere claridad, decisión y coraje: la cualidad universal de los humanos derechos insertos en las grandes declaraciones. Esta es nuestra patria. Cualquier otra elaboración es retórica, son los ecos del autoritarismo monárquico, feudal, totalitario o religioso que hay que separar de las voces de la república, lengua común de Hispanoamérica.
Hoy, vibramos de patriotismo republicano al entonar las estrofas de los himnos uruguayo y mexicano. Y al emular con el Grito a aquellos que hicieron posible la República. ¡Viva México!, por tres veces, ¡Viva la República!