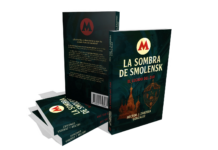Por Héctor J. Zarzosa González *–
 El aire frío y seco de Urgench nos recibió con el susurro de la historia. Éramos dos ingenieros acostumbrados a la lógica inflexible de los cálculos, estábamos a punto de adentrarnos en la geometría sagrada de la Ruta de la Seda, aquella red de caminos que durante siglos, desde su apogeo en el siglo I a.C. hasta su lenta decadencia a partir del XV con el auge de las rutas marítimas, unió Oriente y Occidente transportando no solo seda, sino ideas, religiones y una inconmensurable belleza.
El aire frío y seco de Urgench nos recibió con el susurro de la historia. Éramos dos ingenieros acostumbrados a la lógica inflexible de los cálculos, estábamos a punto de adentrarnos en la geometría sagrada de la Ruta de la Seda, aquella red de caminos que durante siglos, desde su apogeo en el siglo I a.C. hasta su lenta decadencia a partir del XV con el auge de las rutas marítimas, unió Oriente y Occidente transportando no solo seda, sino ideas, religiones y una inconmensurable belleza.
Nuestro primer impacto fue Jiva. Tras un corto trayecto en coche, la ciudad amurallada de Itchan Kala se alzó ante nosotros, un milagro de adobe que parece surgir de la arena. Sus murallas, de 10 metros de alto y hasta 6 de espesor, encierran 26 hectáreas de historia pura. Al traspasarlas, el tiempo se detuvo. Nuestros ojos se clavaron en la torre Kalta Minor. Este minarete, iniciado en 1851 por el ambicioso Khan Muhammad Amin, estaba destinado a ser el más alto del mundo islámico, pero su construcción se interrumpió abruptamente en 1855, dejando una mole de 26 metros de altura y 14 de diámetro base, recubierta de una cerámica azul y verde que brilla con una intensidad casi sobrenatural. Para nosotros, fue una lección de cómo lo inacabado puede alcanzar la perfección.

Dentro de la Mezquita Juma, del siglo X aunque reconstruida en el XVIII, nuestra mente de ingenieros se maravilló ante un “bosque” de 212 columnas de madera que sostienen el techo. Algunas de estas columnas, talladas con patrones únicos, datan del propio siglo X. Revisamos la separación entre columnas, que dicen ser el número Pi en metros. Estábamos ante una ingeniería intuitiva y sublime.

Mientras descendíamos de la ciudadela, la vida cotidiana de Jiva se reveló ante nosotros en el bullicioso mercado local, donde los hilos de seda se entrelazaban con los aromas de la tradición. En los puestos abarrotados, montañas de pañuelos de seda teñidos con tintes naturales desplegaban un arcoíris de bermellones, añiles y dorados – cada uno tejido con los mismos patrones geométricos que habíamos admirado en las fachadas de las madrazas. Pero el verdadero latir de la ciudad lo encontramos en las panaderías tradicionales, donde el tandyr nan (el pan circular uzbeko) se horneaba en hornos de barro subterráneos exactamente como hace cinco siglos. Al observar a un panadero marcar la masa con intrincados dibujos antes de pegarla a las paredes ardientes del tandoor, comprendimos que este pan no era solo alimento: era un lenguaje circular grabado con semillas de sésamo y comino que narraba la historia de cada familia. El olor leñoso y ahumado que impregnaba el aire era el mismo que respiraron los mercaderes de la Ruta de la Seda al llegar a esta ciudad-oasis, donde el trueque de sedas y especias se sellaba compartiendo un pan que, como Jiva misma, mantenía su esencia inalterable entre el pasado y el presente.

Al atardecer, desde lo alto de la ciudadela Kunya-Ark, el plano urbano de Jiva se extendió ante nosotros, un diseño perfectamente adaptado al desierto y a la historia.

La transición a Bujará fue una epopeya en sí misma. 430 kilómetros que se convirtieron en un viaje de ocho horas a través de una carretera que bordea la frontera con Turkmenistán. El paisaje era un desierto plano e hipnótico, una vastedad que ponía a prueba nuestra escala de medición. Hicimos once paradas en ese mar de tierra y cielo. Paradas para comer en un restaurante de carretera donde la sonrisa era el único idioma común, y paradas de profunda espiritualidad cuando nuestro conductor, cumplía con las horas de rezos del islam cotidiano. La cobertura móvil era un fantasma, y el traqueteo del coche en los baches se convirtió en el ritmo de una travesía que era, en esencia, un viaje interior.

Llegamos a Bujará casi a medianoche, con el polvo del desierto en la piel. Al amanecer, la ciudad se reveló como un laberinto de callejones que esconden joyas. El Conjunto Po-i-Kalyan nos dejó sin aliento. Su corazón es el minarete Kalón, una torre de ladrillo que se alza hacia el cielo desde el siglo XII. Con sus 46 metros de altura, durante siglos fue el faro que guiaba a las caravanas a través del desierto y la estructura más alta de Bujará. Cuenta la leyenda que incluso Gengis Khan, el devastador conquistador, se inclinó ante su belleza y lo perdonó de la destrucción.

Completan el conjunto la Mezquita Kalón y la Madraza Mir-i-Arab, ambas del siglo XVI. La mezquita, con su vasto patio capaz de albergar a miles de fieles, nos impresionó por la armonía de sus proporciones. Frente a ella, la fachada de la madraza, con sus altos portales azules y sus celdas para los estudiantes, crea un equilibrio monumental. Para nosotros, como ingenieros, este conjunto no era solo un centro espiritual, sino un masterclass en estabilidad y escala, donde la ambición humana se encontraba con la gravedad, y salía victoriosa.

La transición a Samarcanda la hicimos en un tren nocturno con cuarenta años a sus espaldas, un relicto de la era soviética que sigue funcionando con puntualidad suiza. Subir a ese coche de pasajeros fue entrar en una cápsula del tiempo. Los compartimentos con literas apiñadas, el sonido de la escoba de paja barriendo los pasillos, y el constante trajín de los maquinistas realizando mantenimiento con indiferencia palpable, nos hablaron de una cultura del trabajo que sobrevive a los cambios políticos. Era el contraste perfecto: la herencia soviética, con su estética funcional pero su durabilidad probada, coexistía con la magnificencia milenaria que íbamos a visitar.

Y entonces, Samarcanda. Nada nos preparó para la monumentalidad de la Plaza del Registán. Al anochecer, con una iluminación deslumbrante, frente a las tres descomunales madrazas, nos sentimos diminutos. La Ulugh Beg (1417-1420), la Sher-Dor (1619-1636) y la Tilla-Kori (1646-1660) forman un conjunto que es la culminación de la arquitectura timúrida. Sus cúpulas, que alcanzan alturas de hasta 35 metros, y sus fachadas cubiertas de azulejos que reproducen complejos motivos geométricos y cósmicos, son la prueba de que la ambición humana, cuando se alía con la belleza, puede alcanzar lo divino.

Recorrimos la necrópolis de Shah-i-Zinda, una “calle del cementerio” donde mausoleos construidos entre los siglos XI y XIX muestran la evolución del arte del mosaico. Y nos postramos ante la cúpula acanalada de Gur-e-Amir (1404), la tumba de Tamerlán, cuyo interior dorado es un recordatorio de la fugacidad del poder terrenal. Caminando entre estas maravillas, es justo reconocer que el período soviético, pese a su complejidad, dejó un legado tangible en la meticulosa restauración de muchos de estos monumentos. Equipos de arqueólogos y restauradores soviéticos trabajaron décadas para devolver su esplendor a estos sitios patrimoniales, aplicando técnicas científicas que aseguraron su preservación para las generaciones futuras.

Pero la anécdota que encapsula el espíritu del Uzbekistán moderno ocurrió en una fábrica de alfombras de seda (Silk Carpets Uzbekistan). Al enamorarnos de una pieza, la dueña, la señora Badgisi, con una tranquilidad que nos desarmó, nos dijo: “Tómenla ahora. Por la tarde paso por su hotel y me pagan”. Esa confianza, ese acto de fe en el honor del prójimo, nos pareció el símbolo perfecto de la nueva etapa que vive el país. Tras la independencia en 1991, el primer presidente, Islam Karimov, sentó las bases de la nación, mientras que el actual mandatario, Shavkat Mirziyoyev, ha impulsado una notable apertura con sus reformas, facilitando los visados, invirtiendo en infraestructura turística y fomentando ese ambiente de acogida que nosotros experimentamos en primera persona. Esta alfombra es hoy el símbolo de un país que ha abrazado al turismo con una calidez que dialoga con su herencia milenaria.

Uzbekistán es un país de contrastes profundos: desiertos silenciosos y ciudades bulliciosas, ingeniería ancestral que convive con trenes soviéticos puntuales, y una limpieza impecable. Para nosotros, fue el viaje perfecto: una lección de que las estructuras más perdurables están hechas de confianza, fe y la belleza eterna de un azulejo azul bajo el sol de Asia Central.
Al regresar, comprendimos que más valioso que cualquier monumento fue el silencioso entendimiento que creció entre nosotros. Cada kilómetro recorrido, cada problema resuelto en tierras extrañas, cada mirada de complicidad al descifrar juntos un arco milenario, tejió entre nuestros espíritus un vínculo más resistente que cualquier estructura. No éramos solo dos ingenieros documentando ruinas, sino dos almas creando su propia historia, fundiendo confianza y admiración en el crisol del desierto, dejando atrás un legado invisible pero indestructible. La certeza de que las mejores construcciones humanas no son de piedra, sino de aquellos lazos que forjamos cuando compartimos la belleza del mundo.
*Perfil del autor
Héctor J. Zarzosa González es Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), MBA y master Project Management Internacional.
Es Corresponsal de ICN Diario en Europa.
Es Director de Silicon Valley Global y de la Fundación Uniteco.
Es director de diferentes planes formativos, siendo docente en universidades como la UPM, la Universidad de Alcalá o la Universidad San Francisco de Quito.