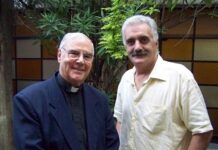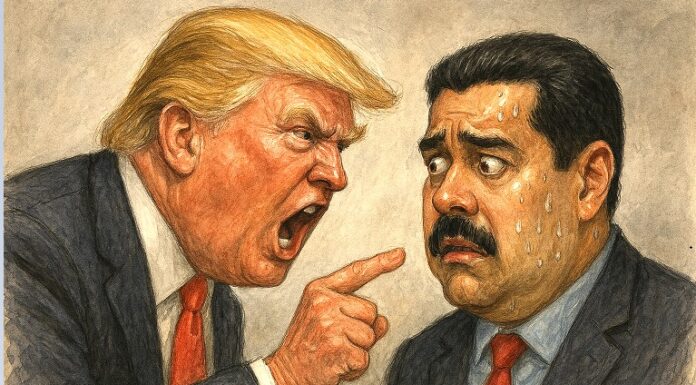Por Héctor J. Zarzosa González *–
 Las cifras no mienten, pero a veces ocultan historias. Detrás de cada gigavatio hay ríos domesticados, montañas perforadas y pueblos que vieron cómo el agua, antes libre, se convertía en energía. China lo entendió mejor que nadie. Mientras España levantaba sus primeras presas en los años 20, con el salto de El Chorro en Málaga como símbolo de una incipiente industrialización, el gigante asiático apenas comenzaba a soñar con lo que hoy es una red de más de 380 GW de capacidad instalada, equivalente a veinte veces el sistema eléctrico español completo.
Las cifras no mienten, pero a veces ocultan historias. Detrás de cada gigavatio hay ríos domesticados, montañas perforadas y pueblos que vieron cómo el agua, antes libre, se convertía en energía. China lo entendió mejor que nadie. Mientras España levantaba sus primeras presas en los años 20, con el salto de El Chorro en Málaga como símbolo de una incipiente industrialización, el gigante asiático apenas comenzaba a soñar con lo que hoy es una red de más de 380 GW de capacidad instalada, equivalente a veinte veces el sistema eléctrico español completo.
La presa de las Tres Gargantas (三峡大坝), ubicada en la provincia de Hubei, en el centro-este de China, específicamente en el curso medio del río Yangtsé, cerca de Yichang y a unos 1.000 km al oeste de Shanghái, fue terminada en 2012 y genera 22.500 MW, más que toda la hidroelectricidad española junta. Pero los ingenieros sabemos que las megaconstrucciones no son solo cuestión de hormigón y turbinas. Cada proyecto es un pacto con la naturaleza que, a veces, se convierte en ruptura traumática.
El caso chino es paradigmático: entre 2000 y 2023, el país pasó de 80 GW a superar el 40% de la capacidad hidroeléctrica mundial (según la IEA), pero a un costo social y ambiental descomunal. Solo la Tres Gargantas desplazó a 1,4 millones de personas (según cifras oficiales) y alteró irreversiblemente ecosistemas fluviales milenarios.
España, con su orografía montañosa pero sus ríos modestos, nunca pudo competir en escala. Nuestro récord histórico de 20.000 GWh anuales en los años 70 palidece ante los 1.300.000 GWh que China produjo en 2022. Sin embargo, nuestro modelo tiene su propia elegancia técnica: centrales como Cortes-La Muela, con sus sistemas de bombeo reversible, transforman el agua en una batería natural que compensa la intermitencia de eólica y solar. Una sofisticación que China, pese a su dominio tecnológico, aún no ha implementado completamente, manteniendo al carbón como parche energético.
Latinoamérica, con Brasil a la cabeza, trazó un camino intermedio. Itaipú – esa obra faraónica binacional entre Paraguay y Brasil – fue durante años la mayor del mundo (14 GW) hasta que China la superó. La paradoja es cruel: mientras el 60% de la electricidad brasileña proviene del agua, las sequías de 2021 obligaron a activar termoeléctricas contaminantes, demostrando que ni siquiera la Amazonia es inmune al cambio climático. Como un teatro imponente sin función, una presa sin agua es estructura vacía.
Aquí surge la pregunta incómoda: ¿Qué tan verde es realmente el azul hidroeléctrico? Los informes del IPCC asignan a la hidráulica una media de 24 gCO₂/kWh, pero ocultan un detalle crucial: en los trópicos, la materia orgánica inundada se descompone en metano (CH₄), un gas 25 veces más contaminante que el CO₂. Estudios en el embalse de Balbina (Brasil) revelan que algunas presas emiten más que una central de gas durante sus primeros años. España, con climas más secos, mitiga parcialmente este problema, pero China y Brasil cargan con esta mochila ecológica.
El caso chino es revelador: aunque el gobierno promueve sus centrales como “limpias”, investigaciones de la Universidad de Pekín estiman que los embalses del Yangtsé emiten 20 millones de toneladas equivalentes de CO₂ anuales en metano. ¿Compensa realmente? Mientras Europa debate cómo contabilizar estas emisiones, en Asia y Latinoamérica prima el desarrollo económico sobre los matices ambientales.
El futuro se dibuja con trazos inciertos. China ya frena nuevas megapresas (su último plan quinquenal prioriza solar y eólica), mientras España busca hueco para minicentrales de menos de 10 MW entre permisos burocráticos y protestas ecologistas. La energía que impulsó la primera revolución industrial ahora lucha por reinventarse en la era de la transición energética.
En Latinoamérica, el dilema es más complejo aún. Países como Perú y Colombia tienen potencial hidroeléctrico enorme, pero proyectos como Hidroituango en Colombia (2.400 MW), con sus años de retrasos y desastres geológicos, evidencian los riesgos. Mientras, Chile y México apuestan por energías descentralizadas (solar, geotérmica), relegando la hidráulica a un papel secundario.
Quizá no construyamos más Tres Gargantas, pero en la turbina de una pequeña central pirenaica o en los sistemas de bombeo que almacenan excedentes solares, late la misma idea: dominar el flujo sin ahogar el futuro. Los ingenieros que diseñaron las primeras presas españolas en los años 50 no imaginaban que sus obras serían, décadas después, tanto legado como advertencia.
China tiene decenas de proyectos pendientes, Brasil planea expandirse en la Amazonia, pero el verdadero reto ya no es técnico, sino ético: ¿Dónde está el límite entre progreso y preservación? ¿Cómo definir lo realmente renovable y sostenible?
El agua, testigo silencioso de los avances, sigue su curso. Y nosotros, con nuestros megavatios y nuestras contradicciones, seguimos intentando descifrar su eterno murmullo.
*Perfil del autor
Héctor J. Zarzosa González es Ingeniero Superior de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y cuenta con diversas maestrías, entre ellas un doble MBA y otra en Project Management Internacional.
Es Director Técnico del Grupo Corporación Marítima Lobeto Lobo.
Es Diplomado en Docencia Universitaria, autor de importantes publicaciones, y ejerce además como director de diferentes planes formativos, siendo docente en diversas universidades como la UPM, la Universidad de Alcalá o la Universidad San Francisco de Quito.