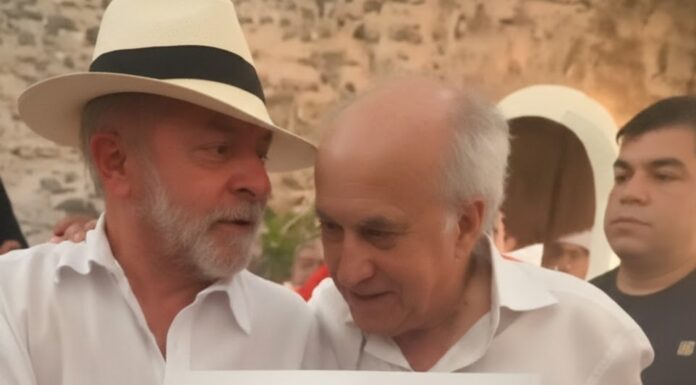Es el pueblo el que se subyuga, el que se degüella, el que pudiendo elegir entre ser siervo o ser libre, abandona su independencia y se unce al yugo; el que consiente su mal o, más bien, lo busca con denuedo. Si le costase algo recobrar su libertad, yo no le apremiaría a ello. ¿Qué debe estimar el hombre más que recuperar su derecho natural y, por así decir, de bestia volver a ser hombre? […] ¿qué desgracia ha sido esta que ha podido desnaturalizar tanto al hombre, el único verdaderamente nacido para vivir libremente, y hacerle perder el recuerdo de su primer ser y el deseo de recuperarlo?
Étienne de La Boétie (1530-1563).-
Cuando Étienne de La Boétie, escribió en 1548 el Discurso sobre la servidumbre voluntaria (en francés, Discours de la servitude volontaire), publicado en latín en fragmentos en 1574 y luego en francés en 1576, tenía -se asegura – cerca de 18 años y jamás imaginó que su obra llegaría hasta nuestros días.
El reconocido y excelente actor argentino, Pablo Alarcón, sin trabajo y con la necesidad imperiosa de subsistir en una país agobiado por una enorme crisis, rescató esta pieza literaria y salió a representarla al aire libre en una plaza de la ciudad de Buenos Aires, con la participación de los ocasionales espectadores que dejan en “una gorra”, la retribución monetaria a voluntad, luego de la representación artística de Alarcón.
En una entrevista en TN, el valiente actor destacó que su autor, Étienne de La Boétie, en 1548 interpretó esta obra por las calles de Francia como una forma de protesta contra el gobierno y la manera de gobernar la cosa pública.
Y agregó sobre la similitud con el actual gobierno de Argentina: “Nos roban. Manejan la cosa pública como si fuera de ellos. Y muchos están contentos. Y los que no están de acuerdo con ese gobierno, se callan. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo’”, recitó. Y reflexionó: “Notable como encaja en esta realidad, ¿no?”, declaró Alarcón.
Solo así se puede explicar que con la grave situación que ha generado la crisis económica debido a la inoperancia de un Estado ausente y la pobreza en crecimiento, la inseguridad y una inflación descomunal de tres dígitos, las clases más golpeadas piensen en volver a votarlos.
Ver esta publicación en Instagram
Fragmentos del ‘Discurso sobre la servidumbre voluntaria’
Los mismos pueblos se hacen devorar, ya que con dejar de servir estarían a salvo; el pueblo se sujeta a servidumbre, se corta el cuello y, pudiendo elegir entre ser siervo y ser libre, abandona su independencia y toma el yugo, consiente en su propio mal o, más bien, lo persigue.
Si le costara algo recobrar su libertad, yo no lo apremiaría, aun cuando nada debe ser más caro al hombre que reconquistar sus derechos naturales y, por así decirlo, de bestia volver a convertirse en hombre; pero ni siquiera deseo yo en él una osadía tan grande, le permito que prefiera una cierta seguridad de vivir miserablemente a la dudosa esperanza esperanza de vivir a su gusto.
¿Qué? Si para tener libertad no hace falta más que desearla, si no se necesita más que un simple querer, ¿se hallará en el mundo una nación que considere todavía demasiado cara, cuando la puede lograr con un solo deseo, que se niegue a querer recobrar un bien que debería rescatar al precio de su sangre y cuya pérdida hace que todo hombre de honor considere desagradable la vida y la muerte deseable?
Una sola cosa hay, cuyo deseo la naturaleza, yo no sé cómo, deja de inspirar a los hombres: la libertad, que es, sin embargo, un bien tan grande muy deseable que, una vez perdida, todos los males sobrevienen, y aun los bienes que quedan después pierden por completo su gusto y sabor corrompidos por la servidumbre
En definitiva, es como si una parte de los argentinos, estuvieran enamorados de sus verdugos; algo muy parecido entonces al ‘síndrome de Estocolmo’, ni más, ni menos.