Por Juan Ignacio Pinedo – Especial para ICN Diario.-
En el amanecer del 20 de Septiembre de 2019. Justo hace 500 años, en otro 20 de septiembre, el de 1519, partía de Sanlúcar de Barrameda, un pequeño puerto del Sur de España, una expedición compuesta de 5 barcos y 239 hombres. El encargo que tenían del Emperador Carlos I era llegar hasta las Islas Molucas, también llamadas Islas de las Especias, al otro lado del mundo. Regresaron 3 años más tarde, arribando al mismo puerto el 6 de Septiembre de 1522. Llegó sólo un barco, y bajaron sólo 18 hombres. Partieron bajo el mando de Fernando de Magallanes, y regresaron con Juan Sebastián Elcano al frente.
No solamente habían sobrevivido a un largo y cruel viaje. También habían dado la vuelta al mundo. Era la primera vez en la historia. Y lo habían hecho bajo el mando de un vasco de pro, Juan Sebastián Elcano. No sólo era la primera vez que esto se hacía, sino que de esta forma se demostraba de una manera práctica que la Tierra es redonda, finalizando un intenso debate de siglos, poniendo también en el mapa numerosas tierras y mares que hasta entonces no figuraban en ninguna carta geográfica. El mapamundi de la Tierra se iba rellenando, poniendo dibujos y nombres a tantos espacios vacíos que tenía por aquél entonces.
Era un hecho sin precedentes, que muchos han igualado a la llegada del primer hombre a la Luna, al descubrimiento de la penicilina o de la vacuna contra la viruela, o a logros científicos o técnicos de primer nivel.
Sin embargo, una intensa controversia ha ido abriéndose paso cada vez más, y está logrando cambiar una realidad que fue de otra manera. Ya se sabe que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, y que una verdad ocultada, bien pronto se olvida.
De un tiempo a esta parte se está hablando en innumerables sitios, algunos propios de los sagrados y respetables púlpitos de la historia, de la “vuelta al mundo de Magallanes”. Cada vez en mayor número de lugares y mayor número de personas, hablan de que fue este marino quien dio esta primera vuelta al mundo. El colmo se ha alcanzado en estos días cuando, debido a la conmemoración del V centenario, muchos medios de comunicación, muchas personas, incluso la cadena MacDonald´s vendiendo sus hamburguesas, han hecho también esta referencia a la vuelta al mundo de Magallanes; o cuando un amigo me presenta ayer mismo el libro de una amiga suya que acaba de dar la vuelta al mundo y lo ha titulado “Vuelta al mundo. Tras la estela de Magallanes”,
En este punto no nos queda sino afirmar alto, claro y fuerte, de manera rotunda, que Magallanes no dio la vuelta al mundo jamás; es más, nunca fue ésta su pretensión cuando partió de la costa española. No puede hablarse por tanto de la vuelta al mundo de Magallanes, y ni siquiera de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, como otros muchos hacen. Lo que sí debe hacerse es hablar de la “Vuelta al mundo de Elcano” y, como mucho, de la “Expedición de Magallanes y Elcano”.
Es más, jamás esta idea de dar la vuelta al mundo la llevó Magallanes en el momento de presentar su plan a la Corona Española, ni cuando dio la orden de partir a la expedición del puerto de Sanlúcar de Barrameda, ni tampoco nunca fue ésta la orden del joven Rey Carlos I, como tampoco hay referencia alguna a ello en las llamadas Capitulaciones de Valladolid. Busquemos donde busquemos, no encontraremos referencia que ligue a Magallanes con dar la vuelta al mundo.
Este documento de las Capitulaciones fue firmado por el Emperador el 22 de marzo de 1518, y en él se exponían las circunstancias de la expedición, los objetivos concretos de la misma, la financiación por parte española, los barcos españoles, la tripulación mayoritariamente española, el 83,5% de la misma, y donde se daba el nombramiento correspondiente a Magallanes, portugués que se había puesto al servicio de España y contratado por la Corona Española, financiado su viaje enteramente pues por ésta, y a quien el portugués había jurado fidelidad y vasallaje.
Era una expedición por tanto española, con barcos y avituallamiento españoles, financiada en su totalidad por España, con los principales mandos, excepto Magallanes, españoles, y con la mayoría de la tripulación de España.
La verdad no debe adulterarse. Si permitimos que ello suceda, entonces, ¿qué legado estamos dejando a nuestros hijos? ¿Dónde deberán buscar para encontrar la verdad?.
No podemos permitir que la verdad deje de importar y que sea sustituida por sucedáneos, y dejar que ese mundo de lo que se ha dado en llamar “postverdades”, a lo que nuestros padres y abuelos llamaban simplemente “mentiras”, o de lo políticamente correcto pero falso, se instale en nuestras mentes, y lo que es peor, en las de nuestros hijos.
Por ello, llegados a este punto, algunos creemos necesario volver a explicar a todo aquél interesado en saber la verdad, y en que no le mientan, las circunstancias, logros y hechos ocurridos en esta primera vuelta al mundo, aprovechando que, justo hoy mismo, se celebra exactamente el V Centenario.
Todo empezó cuando se dieron y coincidieron fundamentalmente cuatro circunstancias claves.
La primera se produjo unos años antes de este viaje, cuando en 1513, seis años antes de arrancar nuestra historia, Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico, al que llamó Mar del Sur. Con ello se constataba que América, recientemente descubierta para los europeos por Cristóbal Colon, era un continente y, por tanto, había un océano por medio entre América y las Indias Orientales, objetivo real de Colon para su viaje. Por tanto, aún quedaba mucha mar para navegar más hacia el Oeste.
La segunda circunstancia se debía al origen de estos viajes. El verdadero motivo para que Cristóbal Colon deseara llegar a las Indias Orientales, es decir, la costa oriental de Asia y las islas que se encuentran entre el continente asiático y la costa australiana, era la búsqueda de las especias. Pero, ¿por qué este interés en algo que promovió el viaje de Colon y su llegada a América, y el viaje de Magallanes y Elcano, y la primera vuelta al mundo de éste?
Se trataba de alcanzar fundamentalmente las Islas Molucas, o Islas de la Especias, situadas en Indonesia, en lo que antes hemos llamado las Indias Orientales, con el fin de tener al alcance y hacerse con las llamadas especias, nombre dado a ciertos condimentos que se usaban para preservar y dar sabor, o enmascararlo, o cambiarlo, o potenciarlo, a los alimentos. Recordemos que estamos a finales del siglo XV y principios del XVI, y que las condiciones para preservar los alimentos en aquellos tiempos eran muy duras, perdiéndose éstos muy rápidamente, sobre todo en los países más cálidos, como los del sur de Europa. La conservación en frío de los alimentos era un lujo que no se conocía en aquellos tiempos, por lo que la fermentación y putrefacción de todo alimento llegaba generalmente en muy pocas horas, y era algo habitual comer alimentos en deficientes condiciones.
Sin embargo, las hambrunas no eran inhabituales, como tampoco lo eran la escasez general de alimentos para la población en general. Perder alimentos por mala conservación era un lujo que no se podía permitir. Además, en gran número de ocasiones, debían tomarse en un estado lamentable, muy pasado, donde la frescura brillaba por su ausencia; de ahí que muchas veces la comida sabía de manera muy desagradable o por lo menos insípida, y que si se ingería era porque no había otra cosa para comer.
Las especias resolvían ambos problemas. Debido a sus propiedades aromatizantes y potenciadoras, y como condimentos, permitían una mejor conservación, mucho más larga y en mejores condiciones, de los alimentos; y les daban a éstos un sabor mucho más rico, gustoso y sabroso, conservando además sus propiedades nutritivas.
Todo ello hizo que fueran muy apreciadas y valoradas por la sociedad de aquella época, siendo uno de los productos más caros y valiosos de la economía de entonces. Sin embargo, la llegada a Europa no era fácil. Aunque algunas se encuentran en la cuenca mediterránea, la mayoría son provenientes de regiones tropicales de Asia, en el sureste asiático principalmente, y en concreto, de las Islas Molucas, en Indonesia, o Islas de las Especias.
Venían en caravanas a los mercados europeos, cruzando toda Asia, entrando en Europa por Constantinopla. Sin embargo, la toma de ésta por los otomanos, y unos cada vez más abusivos aranceles a este comercio, motivó una subida de precios prácticamente inasumible por los mercados europeos. Y como dice muy bien el dicho, “la avaricia rompió el saco”. Países como España y Portugal se lanzaron a por ello; ambos países habían abierto las rutas del mar para grandes viajes, España por el Oeste, atravesando el Océano Atlántico y alcanzando América, y Portugal por el Este, circunnavegando África, y alcanzando el Océano Índico y Asia.
Jengibre, pimienta, mostaza, mejorana, cilantro, tomillo, anís, azafrán, clavo, nuez moscada, macis, canela, vainilla, chile, cacao, achiote, romero, galanga, ya estaban al alcance directo de los europeos, y el monopolio y encarecimiento del mercado de las especias quedaba roto.
Las especias eran tan valiosas como el oro. Pero el mercado se había convertido ahora en un monopolio portugués, ya que fueron quienes llegaron primero a las islas Molucas, y los españoles, en cambio, no.
¿Por qué se produjo esto? Dijimos antes los portugueses se dirigieron hacia el Este, y llegaron al Océano Índico y Extremo Oriente, y los españoles hacia el Oeste, y llegaron a América. Y nos preguntamos, ¿esto, por qué era así?
Aquí surge la tercera circunstancia de esta historia: el Tratado de Tordesillas. Este tratado surgió de una realidad innegable del momento: las dos potencias marítimas eran España y Portugal. Era preciso, por tanto, poner orden para evitar el conflicto entre estas dos potencias. Además, había muchas tierras que descubrir y explotar, mucha materia prima que comerciar, y mucha gente que convertir al catolicismo. Por tanto, surgió el acuerdo.
El Tratado de Tordesillas, firmado por España y Portugal en la localidad castellana de Tordesillas, población cercana a Valladolid, el 7 de junio de 1494, establecía un reparto de los mares y de las tierras a descubrir, mediante el cual se trazaba una línea imaginaria a 370 leguas al Oeste de las islas de Cabo Verde. El tratado otorgaba a España el derecho de navegación hacia el Oeste de dicha línea imaginaria y descubrir mares y tierras, con el fin de explotarlos como creyese conveniente, y otorgaba a Portugal, lo mismo, pero dirigiéndose al Este de dicha línea. Se garantizaba además que ninguno de los dos reinos interfiriese en las rutas de navegación y en la explotación comercial del otro.
Ello condicionó completamente nuestra historia. Los portugueses, al dirigirse hacia el Este, llegaron a las islas Molucas. Los españoles, al dirigirse hacia el Oeste, se dieron de bruces con América. No había nada que hacer, pensó España, salvo explotar el nuevo continente, pero renunciando a alcanzar las islas Molucas, y por tanto las especias.
El descubrimiento del Océano Pacífico por Núñez de Balboa cambió todo. España se dio cuenta de que, yendo hacia el Oeste, y pasando América, encontraría este nuevo Océano, que le permitiría, ahora sí, llegar a las islas Molucas. Y para eso era esencial pasar de un océano a otro, pasar del Atlántico al Pacífico. Pero, España estaba muy atareada descubriendo nuevas tierras y explotando nuevos recursos naturales de América. Necesitaba pues un revulsivo.
Le llegada de Magallanes fue oportuna por cuanto ya conocía una parte de aquellos mares de las Indias Orientales, por haberlos navegado desde el Este cuando pertenecía a la flota portuguesa, en la que entró en 1505, con la edad de 25 años, algo viejo para los cánones de la época. Se alistó en la Armada de la India, participando en 1509 en la primera expedición portuguesa a Malaca, junto a su gran amigo, Sequeira.
Cuando sus vidas se separaron, Magallanes regresó a Portugal, y Sequeira fue en busca de la gloria, participando en la primera expedición portuguesa que alcanzó las Islas de las Especias, quedándose a vivir allí. Pero los amigos mantuvieron una densa correspondencia, lo que permitió a Magallanes conocer la existencia e importancia de estas islas, y logrando información concreta de los lugares más productores de especias.
Magallanes cayó en desgracia en la armada portuguesa por una serie de hechos que se escapan de este artículo, pero relacionados con comercios ilícitos que fueron demostrados en su contra. Nadie le quiso dar trabajo en su Portugal natal. Estamos en 1514. Alguna mala oferta le llegó, pero desistió de ellas, y un año más tarde se retiró a Lisboa. Pero no perdió el tiempo.
Se dedicó a estudiar un pasaje hacia el Océano Pacífico desde el Atlántico Sur. Su idea era vendérselo a España, para otorgarle poder llegar a las islas Molucas a través de una ruta legal y conforme al Tratado, por el Oeste, y no por el Este como los portugueses.
Y es que estos marinos, en aquella época, ya sabían que la Tierra es redonda, contra lo que tantas veces se nos ha hecho creer. Además, hay otra muestra del conocimiento antiguo de que la Tierra es redonda: bastaba con observar un eclipse y ver reflejada la sombra de la Tierra en la Luna, como muchos siglos antes ya se había hecho.
Y aquí llega la cuarta circunstancia.
Nos preguntamos, pues ¿desde cuándo se sabía que la Tierra era redonda? La respuesta nos sorprenderá, seguramente. Fue un sabio griego, uno de los considerados entre los grandes científicos de la humanidad, nacido en el año 276 antes de Cristo. Y es de la mano de este personaje que conoceremos ahora la cuarta circunstancia de esta historia.
Para ir conociendo a este científico diremos que fue el primero en calcular la inclinación del eje de la Tierra, la distancia entre el Sol y la Tierra, fue quien propuso intercalar un día adicional cada cuatro años, estableciendo los años bisiestos, y a él se debe la creación del primer mapa del mundo, incorporando meridianos y paralelos. Su nombre es Eratóstenes, y midió por primera vez la circunferencia de la Tierra mediante una serie de mediciones que mostraron la redondez de nuestro planeta, y la medida de la propia circunferencia terrestre. Dedujo que ésta estaba en el entorno de los 39.600 km., prácticamente coincidente con la real, que es de 40.008 km. Vaya, quién lo iba a decir; sobre todo cuando corrigiendo sus datos con mayor precisión, nos darían una circunferencia terrestre de 40.074 km. Su cálculo fue, pues, impecable, como su demostración de la redondez de la Tierra. Estamos en el siglo III antes de Cristo.
Sin embargo, apareció 150 años más tarde otro personaje protagonista de nuestra historia, Posidonio, otro sabio griego. Su medición fue sensiblemente inferior a la de Eratóstenes. El problema surgió cuando Ptolomeo eligió la medida de Posidonio, y no la de Eratóstenes, y así ésta fue la asumida generalmente por todo el mundo dedicado a la navegación.
Entre quienes conocían la medida de Posidonio se encontraba Cristóbal Colón. Fue en estas fuentes en las que bebió el descubridor de América. Con la certeza de que la Tierra es redonda y con los cálculos de Posidonio, Colón se lanzó en busca de las Islas de las Especias navegando hacia el Oeste. Dado que conocía lo que tardaban los portugueses en llegar a ellas desde el Este, y conociendo las medidas de la circunferencia terrestre de Posidonio, fue cuando estimó el tiempo que iba a tardar en llegar a ellas.
Sin embargo, se topó con la realidad de la infravaloración de Posidonio, y con el continente americano. Fue entonces cuando se desempolvaron los cálculos de Eratóstenes, y se puso en valor el descubrimiento del Océano Pacífico. Quedaba pues todavía mucha mar que navegar. Pero, ¿cómo llegar a este océano desde el Atlántico?
Fue entonces, en 1517, cuando Magallanes apareció en Sevilla, en la Casa de la Contratación, verdadero cuartel general de las expediciones navales españolas, con su plan de llegar a las Islas Molucas por el Oeste, sin atravesar mares reservados a los portugueses por el Tratado de Tordesillas, sino navegando por el recién descubierto océano Pacífico, y con los cálculos de Eratóstenes, que demostraban que una gran parte de las islas de las Especias estaba dentro de las tierras y mares reservados para España por dicho Tratado.
Ello provocó que los portugueses, conocedores de esta historia, pusiesen precio a la cabeza de Magallanes, ya que iba a romper el monopolio de Portugal en el valioso mercado de las especias, y además iba a hacerlo empleando los mares reservados a España, sin que por tanto pudieran hacer nada ellos para impedirlo, si deseaban cumplir los acuerdos del Tratado.
Magallanes fue nombrado Almirante de España por Carlos I, recibiendo de la Corona Española una serie de privilegios económicos relacionados con el comercio de las especias, recibiendo el nombramiento de “Capitán General de la Armada para el Descubrimiento de la Especería”, y comendador de la Orden de Santiago.
La orden recibida del rey de España era “encontrar una ruta a la Especería dentro de los límites de la demarcación española”. Esta frase deja muy claro el verdadero objetivo de la expedición y despeja cualquier duda respecto a que nunca dar la vuelta al mundo fue objetivo de la misma; es decir, que no se consideró en ningún momento salirse de dicha demarcación; para dar la vuelta al mundo, era preciso saltarse la demarcación española y entrar en la portuguesa, por lo que dicha vuelta al mundo quedaba expresamente fuera del objeto de la expedición.
Además, en modo alguno era deseo de Magallanes navegar por mares reservados a los portugueses, dado que se jugaba la vida por traidor a su país.
Se puso en marcha la expedición, que la integraron unos 40 portugueses y alrededor de 200 españoles. El mando lo tenía Magallanes, pero se nombró a Juan de Cartagena, persona de toda confianza del rey Carlos I, Supervisor General de la Flota, como “Conjunta Persona”, que en el argot de la época significaba que Magallanes debía consultarle todo lo relativo al viaje, y mantenerle informado en todo momento, e incluso estar ambos de acuerdo en las decisiones a tomar. Era una especia de comisario político, con el poder además de representar a la Corona Española.
Partieron cinco naves, la capitana bajo el mando del propio Magallanes, de Juan de Cartagena que mandaba la de mayor porte, y de los capitanes españoles Gaspar de Quesada y Luis de Mendoza. El quinto capitán, Juan Serrano, era portugués.
Pronto se destapó el carácter tremendamente autoritario de Magallanes, así como su negativa a hacer partícipes al resto de capitanes españoles de sus decisiones, conminándoles a que siguiesen su popa, sin más. Ni siquiera mostró el respeto debido a Juan de Cartagena, su par, desobedeciendo explícitamente la Real Orden de tratarle como su igual en el mando.
Ello desembocó, junto a otras circunstancias, en una revuelta, en la que fueron asesinados y descuartizados Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada, y abandonado a su suerte en la bahía de San Julián, inhóspito lugar en la costa sur argentina, Juan de Cartagena, junto a un fraile que iba en la expedición, y de los que nunca más se supo. Con la desaparición de los tres capitanes españoles, quedó descabezado todo el mando español de la expedición.
Las circunstancias del descubrimiento y navegación por el estrecho de Magallanes fueron durísimas. Uno de los barcos, el Santiago, naufragó y se hundió y, además, el barco de mayor porte, el San Antonio, anteriormente mandado por Juan de Cartagena, y ahora por el portugués Esteban Gómez, dio media vuelta y regresó a España, descubriendo las islas Malvinas. Llegando a España, comunicaron a las autoridades españolas el carácter autoritario y cruel de Magallanes. Fueron perdonados y, de hecho, unos años después, en 1524, el propio Esteban Gómez recibió la orden de Carlos I de ir a buscar el paso del Atlántico al Pacífico, pero esta vez por el Norte, en busca del Paso del Noroeste, con la esperanza de que fuera mejor que el Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes. Fue en el curso de esta expedición, al ver que no podía atravesar el Paso del Noroeste, que se dirigió hacia el Sur, y descubrió el puerto de Nueva York y el río Hudson, y cartografió toda la costa Este de los Estados Unidos, hasta Florida.
Volviendo a la expedición de Magallanes debemos decir que fue perdiendo hombres progresivamente por hambre, condiciones meteorológicas muy adversas, enfermedades, accidentes y por el escorbuto. No podían saber que se iban a encontrar con tierras, las del Sur del continente americano, tan yermas, sin alimento alguno que ofrecer, ni una tremenda inmensidad del océano Pacífico, sin apenas tierras donde poder abastecerse. Estuvieron tres largos meses navegando por estos mares sin encontrar ni un solo punto de tierra firme. El agua se había ya corrompido, y el escorbuto apareció con gran intensidad, convirtiéndose en otro de los protagonistas del viaje.
El 6 de marzo de 1521, año y medio después de la partida de España, alcanzaron la isla de Guam, en las Islas Marianas. Y el 16 del mismo mes, llegaron a las Islas Filipinas, siendo los primeros europeos en hacerlo. Las Islas de las Especias estaban ya al alcance. Y constataron que se encontraban dentro de la demarcación española. Por tanto, las Islas Filipinas quedaron abiertas para la Corona Española.
Antes de proseguir viaje, Magallanes deseó asentar su posición en tales islas. No lo hacía gratuitamente, ni lo hacía por España. Lo hacia por él mismo, dado que uno de los puntos de las Capitulaciones establecía que recibiría el nombramiento de Gobernador de las tierras e islas que encontrasen, como las Marianas y las Filipinas, y el cinco por ciento de las ganancias netas que resultasen.
Por ello, Magallanes deseó establecer acuerdos con los habitantes de estas islas. Deseaba llegar a las Molucas con estos deberes hechos, y así, dejar bien establecido su posición de dominio sobre la futura explotación comercial de las Filipinas. Por esta causa, las gestiones que llevó a cabo las hizo de manera personal.
Muchos integrantes de la expedición, incluidos los portugueses, se preguntaban por qué Magallanes no daba la orden de dirigirse hacia las Molucas, tan cercanas como estaban ya, a escasos días de navegación. Desconocían los acuerdos firmados en las Capitulaciones, y por tanto no estaban al tanto de los beneficios comerciales que obtendría Magallanes de las tierras que descubriesen. De ahí que estuviera el tiempo necesario en Filipinas para dejar asentada su posición. Pensaba que, en definitiva, en las Molucas no iba a cambiar nada: estaban en demarcación española una buena parte, por lo que los portugueses no podían llegar; y las islas iban a seguir allí, sin moverse. Daba igual por tanto demorarse unos días.
Pero un jefe tribal, Lapulalu, no aceptó las condiciones de Magallanes. Ello desencadenó una batalla en la isla filipina de Mactán, con el resultado de la muerte de Magallanes. Era el 27 de abril de 1521.
Tras una emboscada posterior, en la que murieron más de una treintena de hombres, el resto de la expedición, 108 hombres, decidieron dos cosas: poner rumbo a las Islas Molucas, objetivo de su viaje, y quedarse con dos naves, al no tener suficiente tripulación para las tres que quedaban, por lo que quemaron la que se encontraba peor, la Concepción.
Finalmente se nombró a Gonzalo Gómez de Espinosa como capitán de la Trinidad, y a Juan Sebastián Elcano como capitán de la Victoria. Llegaron a las Islas de las Especias el 7 de noviembre de 1521. Establecieron los acuerdos necesarios con los indígenas de estas islas y mantuvieron muy buenas relaciones. El 18 de diciembre de 1521, con las bodegas llenas de especias, sobre todo clavo, se dispusieron para la partida.
Fue en este preciso momento que se decide que una de las naves, la Victoria, navegase hacia el Oeste, internándose en el Océano Indico y circunnavegando África, por tanto, por aguas portuguesas, y la Trinidad volviera hacia el Este, regresando por el Océano Pacífico. La ruta de la nave Victoria iba a desobedecer la orden de la Corona Española, al entrar en aguas reservadas a portugueses, pero dadas las circunstancias, el estado de hombres y barcos, las penurias vividas, la escasa tripulación, la desnutrición general de la marinería, el estado de salud lamentable de casi todos ellos, debían asegurar el regreso, y qué mejor que volver por una ruta conocida, la de los portugueses.
Pero corrían el riesgo de ser atrapados, y conocían perfectamente su destino; ser hechos prisioneros. Los portugueses no iban a permitir que ningún español violase los acuerdos para terminar con el monopolio portugués del comercio de las especias. Y todo portugués integrante de la expedición era perfecto conocedor de la suerte que le esperaba: el ajusticiamiento como traidor a su patria.
Por ello, se decidió que la otra nave, la Trinidad, volviera navegando de vuelta a América.
La Victoria partió de las islas Molucas el 21 de diciembre de 1521, y la suerte hizo que pudiera llegar el 6 de septiembre de 1522 a la costa española, al mismo lugar del que partió, Sanlúcar de Barrameda, no sin sufrir nuevas calamidades. Lo hizo con 18 hombres a bordo, capitaneados por Elcano, quien demostró una enorme capacidad de liderazgo para dar por finalizada con éxito la expedición, tras las tremendas circunstancias vividas y las malísimas condiciones que se fueron dando durante gran parte del viaje, y una fuerte determinación para acometer la vuelta por aguas portuguesas, jugándose la vida. Además, sus grandes conocimientos de navegación hicieron el resto.
La Trinidad tuvo averías que hubo que reparar. Pero el estado de la nave dejaba mucho que desear. Además, tuvo la mala suerte de encontrarse en su camino de regreso con continuos temporales y, finalmente, una fuerte tormenta dañó gravemente la nave, teniendo que ser abandonada. Los 17 hombres que quedaban fueron hechos prisioneros por los portugueses, muriendo en el durísimo cautiverio 12 de ellos, siendo los 5 restantes rescatados por la Corona Española.
Como puede verse, y como colofón a esta historia, debemos decir dos cosas: que nunca dar la vuelta al mundo entró en los planes de Fernando de Magallanes, ni formó parte de las órdenes impartidas por la Corona Española, ya que el objetivo verdadero del viaje era encontrar una nueva ruta a las islas de las Especias siguiendo aguas reservadas a España y evitando las portuguesas, dando así comienzo a su explotación comercial; y que la vuelta al mundo surgió como una alternativa accidental, fruto de las terribles condiciones del viaje, y su éxito se debe a la decisión, experiencia, determinación y liderazgo de Juan Sebastián Elcano.






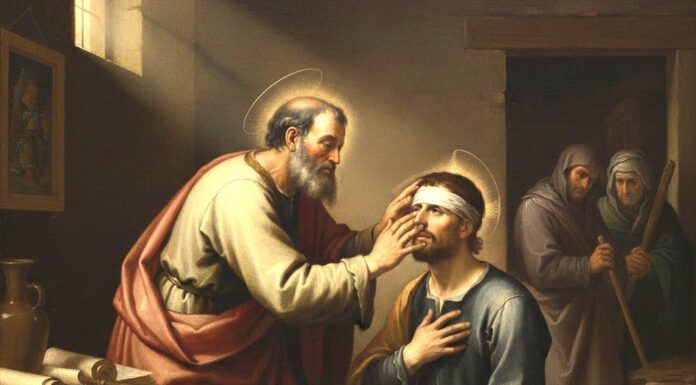


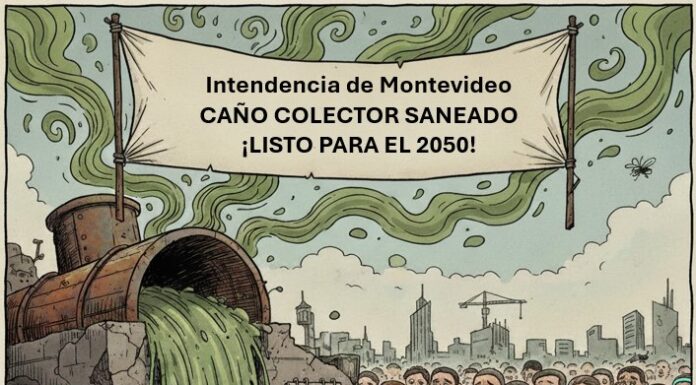

Bueno e ilustrativo el artículo de Juan Ignacio Pinedo. Me permito hacerle una única corrección: el gran amigo de Magallanes que se dirigió a las Molucas y desde allí le enviaba información a Lisboa era Francisco Serrano o Serrao (en portugués), posiblemente su primo.
Comments are closed.