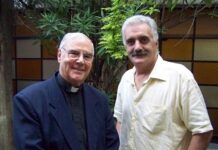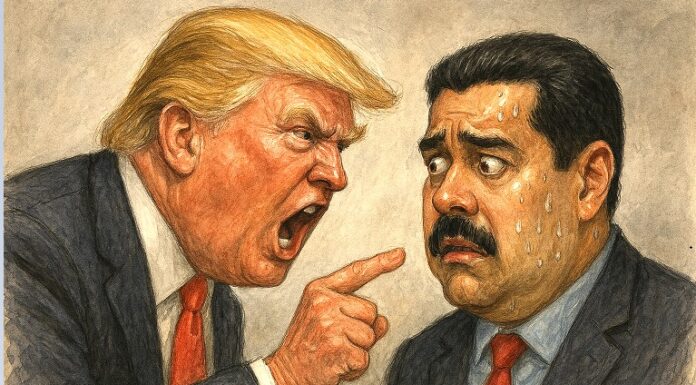La biotecnología, según la OCDE, es la “aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para tratamientos de materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para producir bienes y servicios”. Así, la biotecnología es una tecnociencia con un gran potencial de desarrollo ya que es capaz de impulsar y agregar valor a sectores como la salud, el medioambiente, los alimentos, la minería, la energía y la agricultura.
Sin embargo, las aplicaciones industriales de la biotecnología supone riesgos tanto para el medio ambiente como para la salud humana y animal. De ahí la importancia de regular la actividad de la industria biotecnológica, a fin de evitar daños irreversibles.
Ignacio Bachmann (Chile, 1975), Abogado, Máster en Derecho Ambiental (UNIA-UHU), Máster en Filosofía, Ciencia y Valores (UPV/EHU-UNAM) y doctorando en Derecho en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) asegura que para enfrentar este escenario de riesgos, se requiere trabajar con grupos multidisciplinarios que congreguen a biólogos, biotecnólogos, químicos, agrónomos, botánicos, entomólogos, médicos y veterinarios, filósofos, eticistas, economistas, juristas, entre otros, a fin de proponer marcos regulatorios efectivos que sean compatibles con el fomento del desarrollo de la industria, para que ésta sea sostenible. Además, todo este trabajo -agrega- debe realizarse en constante diálogo con la sociedad civil, de tal manera que los resultados sean producto de una democracia deliberativa.
Bachmann, quien además es miembro de la Asociación Iberoamericana para el Derecho Alimentario (AIBADA), explica que el desarrollo de la biotecnología moderna representa una poderosa herramienta que podría permitir aumentos sustantivos de productividad, calidad y sustentabilidad ambiental en la producción de bienes, pero que en la realidad ha sido utilizada para potenciar las grandes empresa transnacionales dedicadas a la agroindustria, a la producción de semillas, farmacéuticas, etc., y fortalecer posiciones monopólicas de estas empresas en los mercados mediante los sistemas de propiedad intelectual, lo que a la postre deriva en una importante erosión genética.
P: ¿Qué rol cumple América Latina en el desarrollo de la biotecnología a nivel global?
Ignacio Bachmann: América Latina es un continente megadiverso. Países como Brasil, México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, poseen patrimonios biológicos de incalculable valor, que son fuente de recursos naturales explotables por parte de la industria biotecnológica, que derivan en invenciones biotecnológicas patentadas por las transnacionales. Pero además, estos recursos llevan asociado un conocimiento tradicional ancestral relacionado a sus aplicaciones y efectos en el organismo humano o cualidades alimentarias. De ahí que se hable de biopiratería, ya que estos recursos y el conocimiento asociado, que han sido desde siempre bienes comunes, son privatizados mediante los derechos de propiedad intelectual gracias a una interpretación cada vez más restringida de la doctrina de los productos de la naturaleza, que explicada en términos simples, permite patentar descubrimientos. Además, es importante recalcar que la diversidad agrícola y ganadera es producto de la diversidad étnica, ya que cada etnia mejoraba sus propias variedades alimentarias y las adaptaba a su entorno por medio de la domesticación de especies silvestres. Por ejemplo, en México llegaron a existir más de 300 variedades de maíz autóctono producidas por las diferentes etnias originarias de Mesoamérica, de las cuales hoy en día se conservan alrededor de 30.
P. ¿Existen casos de biopiratería en América Latina?
I.B: Lamentablemente sí. Existen muchos casos de variedades de cereales o tubérculos autóctonos que han sido patentados por empresas estadounidenses, japonesas y europeas. También existen múltiples casos de plantas medicinales que han sido patentadas y ello ha significado que se libren batallas por revocar patentes, tal como sucedió con la ayahuasca, que fue patentada por un laboratorio estadounidense y finalmente se consiguió su revocación. Pero este caso es excepcional, ya que aun existen muchas patentes sobre material biológico descubierto. A este respecto, cabe destacar los esfuerzos realizados por países como Ecuador, Bolivia y Venezuela que han establecido por medio de normas constitucionales, la protección de la biodiversidad y del patrimonio genético. Además, en la Constitución venezolana se prohíbe expresamente patentar el genoma de seres vivos.
P: ¿Qué se hace para evitar o combatir esta biopiratería?
I.B: Se ha dado una lucha desde hace ya varias décadas para que se reconozca la soberanía de los pueblos y comunidades sobre sus recursos fitogenéticos y el reconocimiento de los derechos de los agricultores, quienes mediante el intercambio y selección de sus semillas, han contribuido a la obtención de variedades locales adaptadas a las condiciones climáticas en cada rincón de este planeta. A su vez, se han establecido a nivel global, sistemas de reparto justo de las ganancias entre el bioprospector y el proveedor de los recursos, pero esto en la práctica no se cumple. También se ha intentado evitar la biopiratería registrando las variedades autóctonas, es decir, ” la patento yo antes que venga otro”, pero esto no ha dado buenos resultados ya que, tal como ocurrió en una universidad del sur de Chile en que un académico montó un banco de germoplasma nativo con fondos públicos y terminó comercializando las variedades registradas a través de la empresa de un familiar.
P: ¿Son patentables las variedades vegetales?
I.B: En principio, no. Ya que para eso existe un régimen especial de protección de propiedad intelectual denominados derechos de obtentor. Además, la principal diferencia radica en que las obtenciones vegetales no son invenciones propiamente tales, por cuanto lo que se busca proteger es una innovación que consiste en una variedad con características propias que las diferencien de otras. De hecho, en la Conferencia de París de 1957 de la UPOV, se estableció una prohibición expresa de proteger una variedad por ambos sistemas, pero debido a presiones de Estados Unidos, esta prohibición fue eliminada del Convenio de la UPOV en el año 1991. En la actualidad, gracias a la transgénesis, es posible que una planta obtenga protección por ambos sistemas. Y ese es uno de los objetivos promovidos por el Convenio ADPIC a nivel global y por los TLC celebrados con Estados Unidos y Japón.
P: A propósito de los transgénicos, ¿Son realmente una solución para aumentar el rendimiento de los cultivos?
I.B: El alto rendimiento de algunos cultivos transgénicos, como son aquellas variedades de cereales que llevan incorporado en su ADN un gen de tolerancia al herbicida, radica principalmente en el uso excesivo de herbicidas y otros inputs, lo que a la postre derivan en un grave deterioro del suelo y contaminación de los recursos hídricos. Pero además, hay casos de fracasos rotundos de estos cultivos, como el caso en la India del algodón Bollgard de Monsanto, el cual supuestamente contenía dentro de sus genes una toxina que mataría los parásitos; un gusano conocido como Bollworm arrasó con gran parte de los cultivos de esta variedad, causándole la ruina a pequeños y medianos agricultores, llevando a muchos de ellos a suicidarse.
P: ¿Hay muchos cultivos de transgénicos en Latinoamérica?
I.B: Sí. De hecho, Argentina y Brasil están entre los países que más cultivos de organismos modificados genéticamente (OMG) tienen en el planeta. En Chile también se permite el cultivo de distintas variedades de OMG. Diferente es la situación de Bolivia, que prohibió el cultivo de OMG en el año 2011 y a su vez estableció de obligación de etiquetado de aquellos productos importados que contengan OMG. Por su parte, Perú en el 2012 aprobó un Reglamento que prohíbe el ingreso y la producción de OMG por un término de 10 años, con el fin de fortalecer sus capacidades de control y desarrollo científico y tecnocientífico.
P: ¿Y cómo es la situación en Europa y en otros países desarrollados?
La situación es muy distinta, toda vez que en Europa existe a nivel comunitario y nacional la capacidad para establecer controles efectivos, es decir, cuentan con el capital humano, la infraestructura y lo principal, la experiencia. Probablemente, por estas razones fue que la Comisión Europea se vio obligada a aplicar una moratoria de facto desde el año 1998 hasta 2004 al cultivo de OMG en territorio de la Unión Europea. Actualmente, Alemania, Austria, Hungría, Grecia, Bulgaria, Luxemburgo, Polonia y Francia, han prohibido el cultivo de variedades de OMG autorizadas por la Comisión Europea y han establecido la obligación de etiquetar los alimentos que sean elaborados a partir de éstos. Suiza ha prohibido el cultivo de los OMG y Rusia ha prohibido la fabricación de alimentos a partir de OMG. Por el contrario, España tiene cada vez más cultivos transgénicos, llegando a ser hoy en día el principal productor de OMG del continente.
En Japón se prohibió el cultivo de estas variedades, pero importan grandes cantidades de cereales transgénicos para elaborar alimentos. En Estados Unidos, el principal productor mundial de OMG, a nivel de municipios se ha prohibido el cultivo e incluso a nivel estatal se ha discutido la posibilidad de prohibirlos y de exigir el etiquetado de los alimentos fabricados a base de OMG, pero el gobierno central ha evitado que estas iniciativas prosperen.
P: Además de los riesgos para el medio ambiente y la salud humana, ¿existen otros riesgos derivados del cultivo de los OMG?
I.B: Efectivamente, existen las denominadas implicaciones socioeconómicas, como son: la pérdida de la población del derecho a alimentarse sin transgénicos; es decir, a decidir si quiere o no consumir dichos alimentos y la libertad de los agricultores de elegir qué variedades cultivar, a elegir el modelo productivo y se limita el derecho de guardar parte de la cosecha para resembrar e intercambiar semillas, lo que implica la eventual desaparición de la agricultura tradicional. Por tanto, se atenta con el derecho a elección de la ciudadanía y se trata de una imposición tecnológica nunca antes vista, lo que lógicamente refleja un déficit democrático.
P: ¿Cuál crees que es el camino que deben seguir los países de América Latina en torno a este tema?
I.B: De cierta manera, seguir las experiencias de los países desarrollados, en cuanto a adoptar una postura basada en la precaución; crear agencias u otros organismos públicos con la tecnología adecuada y con capital humano de alto nivel que se hagan cargo de la evaluación de los riesgos y su fiscalización. Pero, por sobre todo, velar por la protección de la biodiversidad y las prácticas agrícolas tradicionales.
P: Y a propósito de la Cumbre del Clima que se celebra en París. ¿Qué mensaje le enviarías a los participantes?
Es importante que las autoridades políticas a nivel global entiendan que las semillas estandarizadas carecen de la capacidad de adaptación a los cambios climáticos, cualidad que sí tienen las semillas autóctonas o locales. Además, al prohibirse por medio de los derechos de propiedad intelectual algunas prácticas milenarias como las de guardar parte de la cosecha para resembrar y el intercambio de semillas entre agricultores, se está impidiendo la selección y el mejoramiento tradicional. Por tanto, se está cortando toda posibilidad a que se vayan seleccionando las semillas resistentes a los nuevos climas. Por ejemplo: si los agricultores están obligados a comprar cada año las semillas para su siembra, es imposible que esas variedades se adapten a las variaciones climáticas. Además, las semillas denominadas “de alto rendimiento”, exigen para su cultivo grandes cantidades de inputs (agua, fertilizantes, agrotóxicos) lo que va destruyendo el suelo. La única salida que tenemos ante el cambio climático, es un modelo de agricultura ecológica y sostenible.
Ignacio Bachmann
Abogado
Máster en Derecho Ambiental (UNIA-UHU)
Máster en Filosofía, Ciencia y Valores (UPV/EHU-UNAM)
Doctorando en Derecho en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Periodista: Andrés Fredericksen