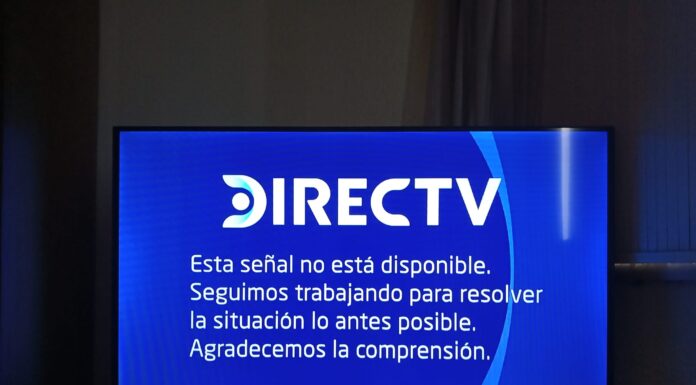Empezando por lo más gráfico que es visualizar que el FMI fue creado por 35 países pasando a estar integrado hoy por prácticamente la totalidad de los países del planeta. La economía global hoy tiene un grado de interrelación considerablemente mayor al existente hace algunas pocas décadas atrás”.
En las jornadas de trabajo se trataron temas como: gestión de la interconexión de la economía mundial; un marco global para flujos volátiles de capital y visión de futuro del FMI, entre otros puntos.
Riesgos importantes para la estabilidad financiera internacional
El economista uruguayo destacó que: “Los stock de los portafolios internacionales de inversiones han crecido desde el 34% del PIB global en 2001 al 63% en 2007 previo a la crisis financiera internacional, bajando luego al 51% en 2012. Esta rápida expansión de los portafolios de inversión probablemente no ha estado acompañada de la creación de suficientes mecanismos de protección a nivel global.
Más allá de que existe una alta concentración de estos portafolios en las economías avanzadas, su alta volatilidad plantea riesgos importantes para la estabilidad financiera internacional, y en particular para la de las economías emergentes. Al mismo tiempo y en lo que a éstas últimas refiere, estos capitales -o parte de ellos- son una herramienta importante para el sostenimiento de proyectos de inversión productiva.
Por lo tanto y sin lugar a dudas en la arquitectura financiera internacional resultante de la crisis de 2007-08, aún en proceso de construcción, será fundamental la institucionalización de redes de cooperación y coordinación entre países, en base a la mayor transparencia posible de la información, generando mecanismos de rápida respuesta ante situaciones de crisis, y ante todo, con honestidad intelectual y humildad. La crisis reciente tuvo sus orígenes en las economías avanzadas, los emergentes en base a la experiencia adquirida hemos tenido la capacidad de generar redes nacionales de protección, políticas heterodoxas e innovadoras que nos han permitido hacer frente sin mayores sobresaltos a los movimientos bruscos devenidos en los últimos años. De hecho, el desmonte de los estímulos monetarios sigue planteando desafíos para las economías emergentes.
En cualquier caso, para los emergentes, y sobre todo para economías chicas como la uruguaya nada puede sustituir a buenos y consistentes fundamentos macroeconómicos y mercados profundos”, puntualizó Washington Ribeiro en su intervención.
El experto uruguayo subrayó que “en esta materia el trabajo debe ser permanente, la adaptación a los cambios con políticas estables pero al mismo tiempo flexibles para adecuarse a los cambios son un tema sobre el que la última palabra nunca está dicha y no se puede ser autocomplaciente”.
Capacidad de innovación, inflación y consolidación fiscal
Ribeiro, que realizó un profundo análisis de varios temas durante la conferencia, explicó que “la revolución y los avances tecnológicos no se pueden detener. La capacidad de innovación del sector privado, ya sea en el sector real como en los servicios y particularmente en la industria financiera son permanentes y a una velocidad para la cual los gobiernos tienen que tener una enorme capacidad de adaptabilidad.
Una inflación dentro de niveles tolerables, consolidación fiscal y generar mecanismos –reglas fiscales- que eviten desajustes que a larga tienen consecuencias sobre toda la población, manejo adecuado del endeudamiento y mantenerlo dentro de niveles razonables en función de la trayectoria de crecimiento –no hay mejor manejo de la deuda que el de no adquirir nueva a través de un presupuesto equilibrado-, fortalecer las posiciones en cuenta corriente –más aun en un contexto de posible enlentecimiento de la inversión extranjera directa- entre otros son elementos que necesariamente tendrán que estar en la agenda de los próximos años. En estos temas siempre hay materias pendientes y siempre hay reformas por hacer a los efectos de adecuar las políticas a las nuevas realidades”.
La política económica, la educación, la productividad y el trabajo de calidad
El director del BCU concluyó que “la política económica debe procurar el bienestar de la población. El tránsito hacia un mayor bienestar está asociado al trabajo de calidad, al emprendedurismo, a la creación de nuevas empresas con capacidad de competir, a la innovación y a la educación.
En definitiva todo esto es posible en tanto nos incorporemos a las cadenas internacionales de valor, y esto no se logra sin capacidad competitiva ni niveles de productividad satisfactorios.
Para esto último la educación es fundamental. La educación en términos generales y la formación técnico profesional en particular.
Asimismo estimular inversiones que mejoren la productividad de nuestras economías, de nuestros sectores exportadores, que tiendan a proyectar el producto potencial para cerrar las brechas que muchas veces se traducen en subas de precios y procesos inflacionarios.
La generación de trabajo de calidad, la educación, la productividad, la consolidación de las cuentas públicas acompañada de medición de resultados, la eficacia de la gestión pública, la profundización de los mercados, la innovación, la inserción comercial internacional, entre otros aspectos deben ser vistos como partes de un todo. Ese todo no es ni más ni menos que un esquema de Políticas Públicas orientadas a mejorar en forma permanente y genuina los niveles de ingresos de nuestra población y por tanto de su bienestar”, explicó.